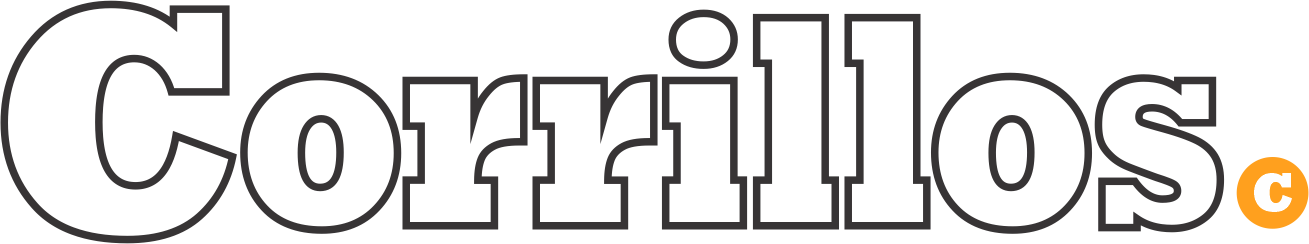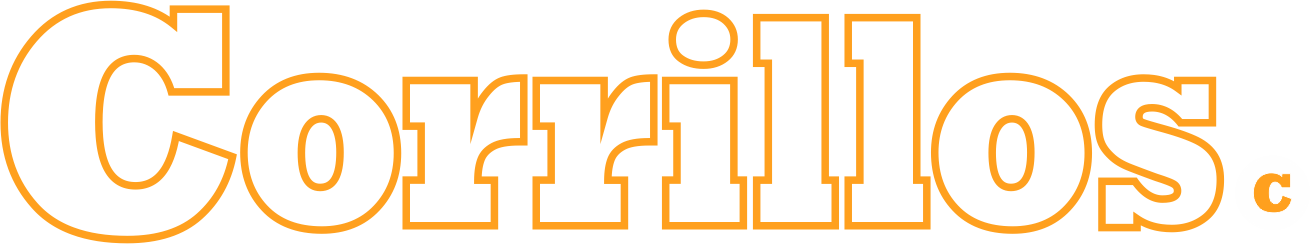Por: Édgar Mauricio Ferez Santander/ Subirse al 8, ese bus que cruza de sur a norte, desde Veraguas y Guatoque hasta la Terminal, es enfrentarse a una experiencia sensorial completa. El aire, al cerrarse las puertas, cambia de textura: huele a humanidad acumulada, a sudor reseco, a lluvia atrapada en ropas que no alcanzaron a secarse. Huele a ciudad que no se alcanza nunca. Es un olor que no existe en ninguna otra parte del mundo, un perfume de capital detenida.
Y cuando llueve, Bogotá colapsa. El asfalto parece perder la memoria de cómo ser calle. Los buses se convierten en cápsulas de vapor humano, donde cada movimiento es un empujón disfrazado, y cada «pizonazo» en el pie es una forma de pedir permiso. Las gotas afuera caen como si fueran a lavar la ciudad, pero solo humedecen más la frustración colectiva.
Todo esto gracias a ese mandatario que alguna vez se llamó a sí mismo “el mejor urbanizador de Colombia”. El mismo que detuvo el metro, se inventó un doctorado y sembró buses en lugar de trenes. Gracias a él, Bogotá está a dos horas de Bogotá. En un viaje cualquiera, alguien logra llegar a Barranquilla en una hora y media en avión. Mientras tanto, otra persona, atrapada en el TransMilenio desde el aeropuerto hasta Bosa, tarda dos horas con quince. Y eso sin contar el trancón.
Pero aun así, hay quienes romantizan el sistema. Hablan del arte urbano en los pasillos, de la solidaridad entre empujones, del “transmi como un espejo de la ciudad”. Es cierto: hay colores, hay olores, hay conflictos. Hay personajes que solo existen allí, como actores eternos de una obra de caos cotidiano.
Están los que piden con discursos memorizados: “Estuve en la cárcel, no quiero recaer, ayúdenme porque no les quiero hacer daño”. O los que amenazan: “Mire bien lo que hace, no me haga hablar más duro”. Las frases se repiten como mantras oscuros en cada vagón. Los conflictos entre vendedores se tornan personales. Si hablas con tu compañero, te reclaman atención. Si te ríes, te increpan. Y si los ignoras, te insultan. La tensión es permanente.
Hay rabias contenidas que se sueltan con frases duras:
“Aquí toca ser venezolano para que le pongan atención” —dice un hombre con la voz rota por el día entero sin vender—. “O contar la historia triste, pero no quieren darle a uno que es colombiano”, remata mientras pasa entre los pies con su caja de chicles. El resentimiento se mezcla con la necesidad.
Y un día, un habitante de calle, empapado por una lluvia imprevista, nos miró a varios y dijo algo que todavía retumba en la memoria:
“Ustedes son increíbles… esperan que llueva y me moje para darme plata. Esa es la mentalidad colombiana”.
La policía está… en el fondo de la escena. No para proteger, sino para mirar el celular o conquistar colegialas. Porque de seguridad, poco y nada. Galán —el nuevo rostro en el Palacio Liévano— no muestra más que la vieja fórmula: “cuídese usted solo”.
En Bogotá, montarse en TransMilenio no es moverse: es quedarse. Es vivir el presente más áspero de una ciudad que no ha aprendido a llegar a tiempo. Es aguantar y contar hasta diez. Es resistir entre sudores ajenos, charcos internos y empujones inevitables.
Y así, todos los días, Bogotá vuelve a oler a Bogotá.
…
*Historiador, Magíster de la Universidad de Murcia y Candidato a doctor en estudios migratorios Universidad de Granada-España.