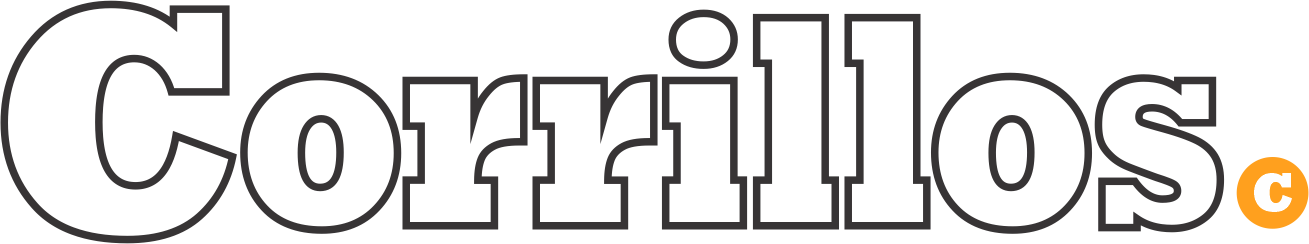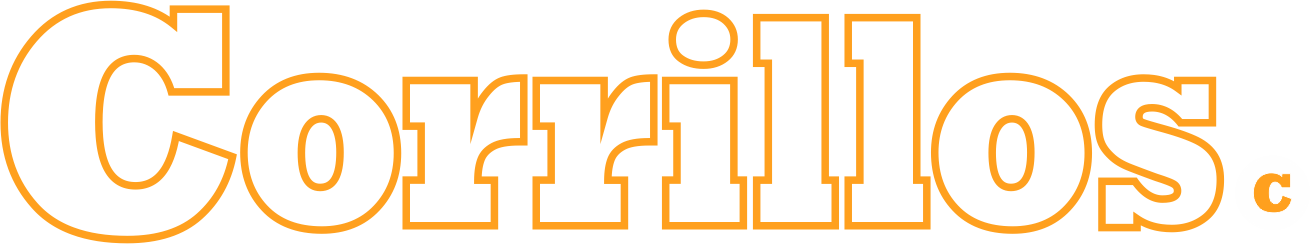Por: Deivy Fernando Vega Herrera/ El nombramiento de Carlos Camargo como magistrado de la Corte Constitucional destapó la maquinaria clientelista que controla la elección[1]. En la práctica, el destino de la Corte Constitucional se decide en un sistema que entrega el poder de nombrar a sus jueces a congresistas y magistrados activos, es decir, son los mismos políticos, con intereses inmediatos en juego, quienes deciden qué jueces integrarán el alto tribunal.
En este sentido, la raíz del problema se encuentra en el mecanismo de elección de la Corte Constitucional: la Corte Suprema de Justicia propone unos candidatos y, a partir de allí, el Senado escoge[2]. Sobre el papel, podría interpretarse como un modelo de pesos y contrapesos: un poder judicial propone (Corte Suprema) y un poder legislativo decide (Senado). Pero en la práctica, el resultado dista mucho de garantizar independencia judicial. El procedimiento abre la puerta a que la selección de magistrados responda más a favores políticos (de senadores y magistrados de la Corte Suprema) que a criterios de independencia y autonomía institucional.
En este contexto, no es casual que nombres como el del ex funcionario del gobierno de Iván Duque, Carlos Camargo, resulten nombrados como magistrado de la Corte Constitucional. Camargo no llega como un jurista reconocido por su trabajo o independencia, sino como un actor político que en el gobierno de Iván Duque nombró a familiares de 9 de los 22 magistrados de la Corte Suprema que lo ternaron, y les dio contratos y puestos a cinco senadores que votaron para elegirlo (1). Su nombramiento parece confirmar lo evidente: quienes alcanzan estos cargos suelen ser políticos que han cultivado relaciones a través de favores y clientelismo.
La defensa principal del actual sistema de elección de magistrados se basa en reconocer que el Congreso, como órgano representativo del pueblo, debe tener un papel en la elección de magistrados. De lo contrario, sostienen sus partidarios, la Corte quedaría sin un control democrático directo. Pero ese argumento confunde la esencia del problema: el pueblo debe decidir quiénes los gobiernan, pero no necesariamente quiénes los vigilan y controlan. La legitimidad democrática no se limita al voto de las mayorías. Si los ciudadanos eligieran tanto al alcalde como a los jueces que van a juzgar a ese alcalde, el conflicto de interés sería evidente: es probable que los votantes prefirieran jueces complacientes con su candidato (como se ha implementado en México)[3]. El control democrático no significa que las instituciones elegidas por mayorías -como el Congreso- decidan todo, sino que existan límites que aseguren imparcialidad.
En la práctica, cuando un poder político —ya sea el Congreso o la Corte Suprema— decide quién será el encargado de encabezar el control constitucional, el conflicto de interés es inevitable. No importa que el diseño se justifique como equilibrio de poderes: los sesgos, las lealtades y las lógicas de autoprotección ya están implícitas desde el momento en que un actor político se convierte en juez de su propio juez. Los contrapesos entre poderes no garantizan independencia si todos los actores pertenecen al mismo juego político.
En este orden de ideas, el verdadero problema no es el nombramiento de Carlos Camargo, sino el mecanismo de elección de magistrados. El diseño actual convierte a los magistrados de la Corte Constitucional en “deudores” de quienes los eligen: congresistas que, tarde o temprano, verán revisadas en las decisiones de la Corte las leyes que ellos mismos han aprobado, o magistrados de la Corte Suprema que también participan en una lógica de intercambios y lealtades cruzadas. Es un círculo cerrado que compromete el ideal de imparcialidad judicial.
La elección de Camargo se convierte así en un espejo de un mecanismo fallido: la politización del nombramiento de magistrados no es un accidente, sino una consecuencia lógica del procedimiento mismo. Mientras el Senado y la Corte Suprema sean quienes elijan, los incentivos seguirán orientados hacia el clientelismo y no hacia la independencia judicial. Por eso, la verdadera discusión debe girar en torno a si dejamos que sean los políticos los que escojan a los magistrados de las altas cortes o si abrimos la puerta a un mecanismo distinto, que blinde la independencia de quienes deben ser contrapeso y no cómplices del poder político.
…
*Economista y Magíster en Economía y Desarrollo. Asesor pensional independiente con experiencia certificada con Colpensiones y empresas privados. Investigador interesado en la academia. Docente universitario.
(Esta es una columna de opinión personal y solo encierra el pensamiento del autor).
…
[1] Jhoan Pardo (Septiembre de 2025). Una elección rodeada de clanes, maniobras y traiciones: así fue la llegada de Carlos Camargo a la Corte Constitucional. Infobae.
[2] Santiago Palomino Ochoa (Agosto de 2025). ¿Cómo es el proceso para elegir magistrados de la Corte Constitucional? El Colombiano.
[3] Elena San José (Mayo de 2025). México se lanza hacia lo desconocido con la elección popular de jueces más grande del mundo. El País.