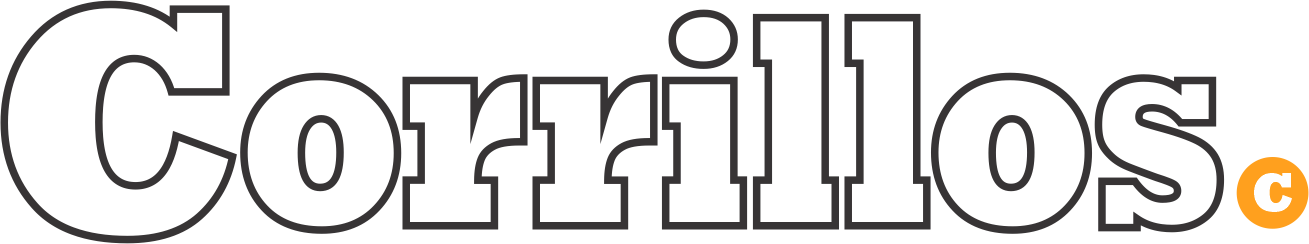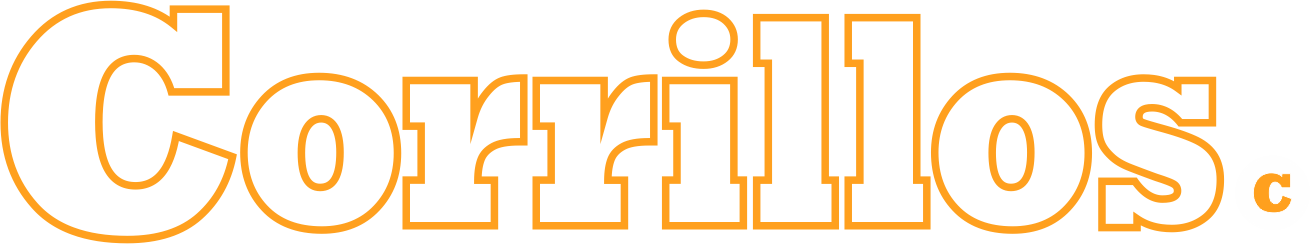Por: María Isabel Ballesteros/ Uno de los derechos fundamentales y más sensibles del país que genera críticas, escándalos, afectación e inconformidad en las personas es el servicio de salud en Colombia. Por ello, dedicaré las columnas necesarias para analizar y aterrizar este tema, de manera concreta y sencilla, desde mi experiencia en este sector, en el que he tenido la oportunidad de trabajar con pasión y el cual me inspira un compromiso totalmente sincero.
El artículo 48 de la Constitución del 93 indica: “La seguridad social es un servicio público de carácter obligatorio que se prestará bajo la dirección, coordinación y control del Estado, en sujeción a los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad en los términos que establezca la ley. Se garantiza a todos los habitantes el derecho irrenunciable a la seguridad social”.
En concordancia con esta premisa y a pesar de la controversia que a lo largo de los años ha generado, la Ley 100 de 1993 logró lo que el Sistema Nacional de Salud (SNS) anterior a esta ley no había permitido, pasando de una cobertura en el servicio del 28% (aproximadamente 8 millones de personas) a una, de tipo obligatorio, del 95.07% (47.675.878 millones de personas), según declaró Minsalud en el año 2020.
Esto, por un lado, benefició al grueso de la población colombiana permitiendo el crecimiento del régimen subsidiado, pero en la misma medida nos trajo serios inconvenientes, pues no es igual atender a 8 millones de personas que al número que hoy alcanza el servicio, entre otras causas de tipo estructural.
Antes de la Ley 100 el Sistema Nacional de Salud funcionaba a través de secretarías seccionales que manejaban los recursos, se encargaban de los nombramientos y de auditarse a sí mismas, lo que las hizo no solo focos de corrupción sino organismos muy ineficientes. Los servicios de salud se prestaban a través del Seguro Social que atendía a la clase media trabajadora, Las ESE u hospitales públicos que recibían a las personas sin recursos, y las entidades de medicina prepagada que atendían a las personas más pudientes.
La Ley 100 reorganizó e inscribió a varias entidades en torno a la salud e implementó una forma mixta de financiación del servicio, que empezó a tomar una parte de las cotizaciones de nómina de los empleadores y empleados para el régimen contributivo. El régimen subsidiado quedó cubierto principalmente por los recursos fiscales obtenidos de los impuestos a nivel nacional, regional y local que incluye a los desempleados y a la población de los estratos más vulnerables.
El nuevo Sistema de Gestión de Seguridad Social en Salud acogió el tema preventivo con la creación del sistema de riesgos profesionales y de pensión, dando los respectivos beneficios en salud y derechos prestacionales a los trabajadores de las entidades y permitiendo a los usuarios la libre escogencia de su EPS.
También y para asegurar o afiliar a las personas, organizar la red de atención, recaudar las cotizaciones y pagar por sus servicios a las IPS (Instituciones Prestadoras de Salud), surgieron las Entidades Prestadoras de Salud (EPS), que se vislumbraron no solo para evitar el monopolio de este servicio por parte del Estado, sino para incentivar la libre competencia, aspecto que es duramente criticado por considerársele completamente neoliberal.
Hay que tener presente que la Ley 100 ha tenido varias reformas y ajustes desde su creación, con el fin de satisfacer las cambiantes necesidades en temas de salud, pensión y riesgos profesionales, en favor de la equidad, la calidad, la movilidad y la portabilidad. De igual manera, la unificación del POS ha permitido a todos los usuarios, tanto del régimen contributivo y subsidiado, recibir la misma atención en el servicio de salud y a la población menos favorecida, exigir una mejor atención.
Por todas estas razones, se puede pensar que el modelo de competencia regulada del Sistema General de Salud y Seguridad Social en Colombia, pese a todas las objeciones puede considerarse, en relación con sus resultados, un modelo exitoso en términos de cobertura y financiamiento pro equidad.
Por ello, ya sea trabajando en el sector salud o como usuarios, es importante conocer lo básico de esta Ley para darle una adecuada aplicación y buscar alternativas de servicio y calidad. Por esto, antes de difundir información que distorsione la intención con la cual las leyes fueron creadas, conozcamos su realidad para tener un punto de vista crítico y justo, que aporte para la mejora continua de nuestro sistema de salud y calidad de vida.
…
*Asesora en Sistemas Integrados de Calidad
Twitter: @Maisaballestero
Instagram: @Maisaballesteros
Fan page: Facebook.com@Maisaballesteros