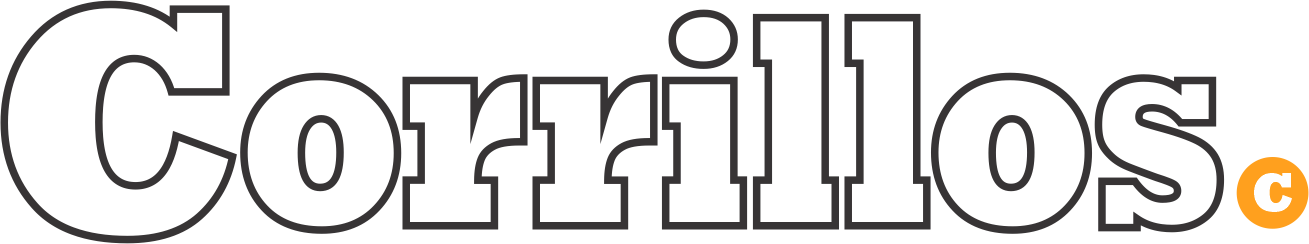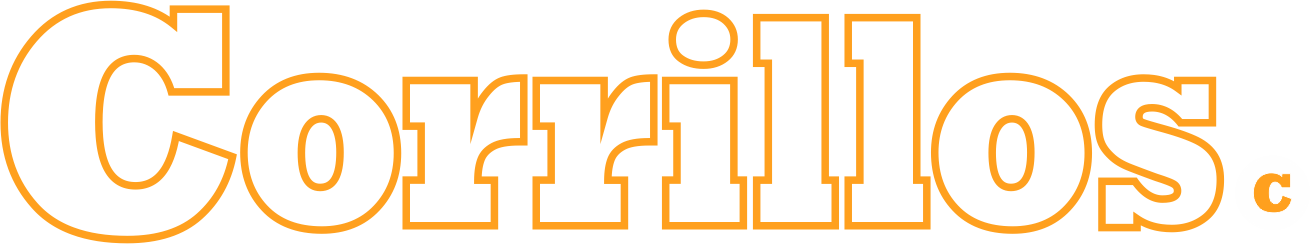Por: Óscar Prada/ El conflicto armado colombiano ha cobrado la vida de casi medio millón de personas, en su mayoría campesinos; con un saldo cercano a diez millones de víctimas, y contando.[1]
Las cifras enunciadas son descomunales, y reflejan el dantesco panorama de los horrores de la guerra civil en suelo colombiano entre los años de 1985 al día de hoy, sin terminación a la vista.
En concordancia, a partir del acuerdo de paz suscrito en el año 2016 entre el gobierno colombiano con la guerrilla de las FARC-EP, se crea un sistema de justicia transicional, más conocido como la JEP que juzga los hechos enmarcados en el conflicto armado.
Por su parte, las victimas al ser el centro de la implementación del acuerdo de paz, expresaron ante la JEP su necesidad de encontrar a sus seres queridos desaparecidos por la guerra.
Una tumba viviente
Como respuesta al clamor de las víctimas, la JEP ha ordenado cautelar a la fecha, más de 80 lugares donde se sospecha que se ubican restos de personas desaparecidas, distribuidos a su vez en 19 departamentos. En pocas palabras, ¡el país es un cementerio![2]
Las fosas comunes desperdigadas en los territorios, son los vestigios de un conflicto que no cesa; y son una marca sin procesar por la sociedad colombiana.
Entiéndase por procesar, a la elaboración de un duelo colectivo que facilite la asimilación, y la comprensión en extensión de los hechos traumáticos que acontecieron, de manera que se facilite el perdón y la no repetición de los horrores.
Las cifras de la Comisión de la Verdad en su informe final, son escabrosas. Entre los años de 1958 y 2019 se registraron 4237 masacres; y un aproximado de 50 mil secuestros, 16 mil casos de reclutamiento a niños, y el desplazamiento forzado de 752.964 personas.
Los datos son estremecedores, teniendo en cuenta que únicamente son los hechos registrados; es decir muchos de estos dramas acontecieron sin sumarse a las estadísticas.
Con lo anterior, es aterrador actuar con normalidad como si nada importase. Es el caso de los sectores negacionistas del conflicto, que intentan tapar el sol con un dedo cuando las cifras, testimonios, y material audiovisual es contundente y aterrador al mismo tiempo.
De la misma manera, las atrocidades que pasan en silencio por la sociedad, representan un alto costo social en el futuro. Es iluso afirmar, que un conflicto con un sinnúmero de víctimas durante más de medio siglo, no dejó secuelas traumáticas en la sociedad.
Ahora bien, ¿Qué sentido tiene esclarecer lo indecible de la guerra? Tiene todo el sentido; gran parte del comportamiento reprochable de la sociedad, se deriva del actuar de las personas rotas a raíz del conflicto.
Callar, es suturar por fuera una herida que sigue abierta en su interior. Sanar es procesar lo indecible, mencionarlo, y afrontarlo, para procurar no repetirlo. Se necesita curar internamente para pasar la página.
Una cultura violenta
Ese trauma no procesado se manifiesta en violencia intrafamiliar, derivada en parte por las secuelas del conflicto armado en Colombia[3]. Es pertinente mencionar el incremento acumulado del 10.3% de los casos de violencia intrafamiliar en Colombia desde el año 2016 hasta el 2023, según MinJusticia[4].
Los delitos de violencia intrafamiliar, son una realidad cotidiana que degenera el porvenir de los más jóvenes, y que lamentablemente incuba y facilita la comisión de un sin número de delitos que hacen mas violenta a la propia sociedad.
Sumado a lo anterior, la cultura de la desconfianza en las instituciones en Colombia está tan arraigada, que las soluciones planteadas por el Estado, el pueblo las recibe con apatía y recelo.
Lo anterior porque cerca del 84% de los colombianos no acuden a la justicia para solucionar sus conflictos; ayudando a entender el por qué las personas prefieren tomar la justicia por su propia mano. La venganza es lo mas cercano a la justicia ante la desconfianza en las instituciones. [5]
Es decir, si los colombianos no creen en su modelo de justicia ordinaria, al concebirla como ineficaz; mucho menos confían en la JEP que impone penas más benévolas en comparación del sistema ordinario, siempre y cuando los victimarios aporten a la verdad.
Simplificar el conflicto en una única verdad, es imposible; en cada territorio la violencia encarna fauces distintas, de allí que algunos sectores critiquen la tarea de encontrar la verdad como fuente de reparación a las víctimas.
Indagar la verdad enterrada y debatirla en hogares, colegios y universidades, fomentando la tolerancia y empatía, es el camino que ayuda a cerrar los ciclos de violencia. Una sociedad agresiva que no reconoce sus traumas se condena a seguir llenando sus campos de fosas comunes. En nuestras manos está ignorar para repetir; o afrontar para cosechar paz.
…
*Estudiante de Derecho
Contacto: 3017716507
X: @OscarPrada12
(Esta es una columna de opinión personal y solo encierra el pensamiento del autor)
…
[1] Datos obtenidos según la Según la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas -UARIV -.
Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad -CEV. Informe final en cifras. Ver
[2] Jurisdicción Especial para Al Paz. Medidas cautelares para proteger a victimas de desaparición forzada. Ver
[3] Corte Constitucional, Sentencia T 434 de 2024 “en determinadas situaciones, la violencia intrafamiliar puede ser entendida como un hecho victimizante generado con ocasión al conflicto armado interno y, por lo tanto, quienes la sufren pueden ser reconocidas como víctimas”
[4] Boletín Comportamiento del Delito de Violencia Intrafamiliar 2016-2023. Ministerio de Justicia. Ver
[5] Informe Justicia como vamos. Percepción y oferta del sistema de justicia en Colombia. Ver