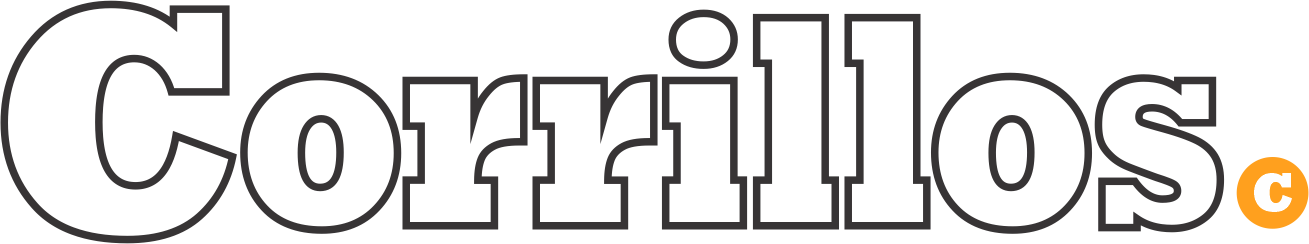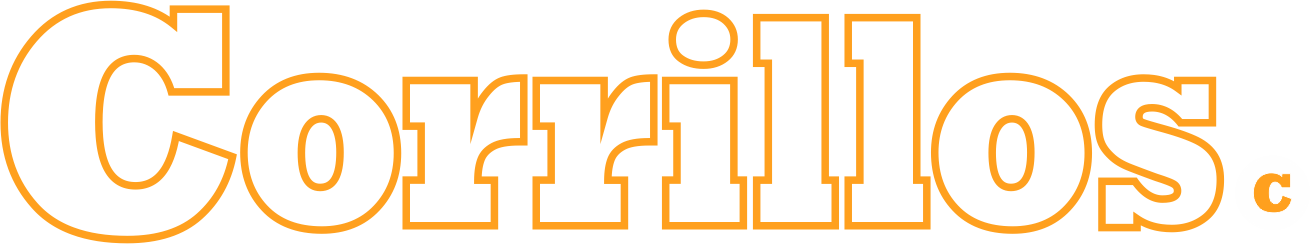Por: Andrés Julián Herrera Porras/ En medio del movimiento, el ruido y la espera, uno puede llegar a sentir que el viaje es también una especie de máquina del tiempo: desde la estación 7 de agosto hasta el Restrepo, bordeando la 1a de Mayo, pareciera que se retrocede y se avanza en distintas épocas de la ciudad, entre la promesa del metro recién anunciado y la precariedad de un sistema que sigue mostrando sus fracturas más hondas. Es un viaje que permite leer a Bogotá como un texto abierto, lleno de contradicciones, que pide ser interpretado con calma, aunque el vaivén de la vida urbana pocas veces nos dé ese respiro.
Lo primero que llama la atención en estas rutas es el anuncio que reposa en los tableros electrónicos: “Ha llegado el metro de Bogotá”. Un mensaje que, aunque cierto en términos de infraestructura, resulta casi irónico cuando se coloca sobre los letreros que deberían orientar a los pasajeros sobre la ruta que deben tomar. Es como si la ciudad nos dijera, con la crudeza que la caracteriza, que su mayor virtud está en anunciar promesas más que en cumplirlas. Ese desfase entre lo que se comunica y lo que realmente se necesita simboliza los errores de un sistema que parece diseñado más para producir discursos que para garantizar eficiencia. Porque mientras en los tableros brilla la ilusión del metro, en los pasillos de TransMilenio la gente sigue colándose, la seguridad se desgasta en una guerra perdida, y los ciudadanos aprendemos a movernos en un escenario donde la improvisación se convierte en norma.
Los colados son quizás el síntoma más visible de esta fractura. No se trata de una anécdota aislada ni de un par de personas que esquivan los torniquetes; se estima que cada año el sistema pierde más de 300.000 millones de pesos por esta práctica, lo que equivale a cerca del 20 % de sus ingresos totales. En 2023, según cifras oficiales, el déficit alcanzó los 1,2 billones, en buena medida explicado por quienes deciden no pagar el pasaje. Uno podría reducir el análisis a la vieja fórmula de la trampa individual que afecta al colectivo, pero la situación es más compleja. El colado no es solo un infractor, sino también un síntoma de una ciudadanía debilitada, de una sociedad que ha perdido confianza en sus instituciones y que siente que el sistema mismo es injusto. Desde Hobbes hasta Rousseau, la teoría política nos recuerda que el contrato social se sostiene cuando los individuos encuentran en las normas una expresión de justicia compartida. Cuando esa percepción desaparece, las reglas dejan de ser acatadas y el pacto se rompe.
En medio de este panorama, no deja de ser sugerente la propuesta que alguna vez circuló de abrir los torniquetes y financiar el transporte con un cobro fijo en los recibos públicos. Se trataba de una idea que, aunque nunca se concretó, ponía sobre la mesa una alternativa radical, transformar el transporte en un derecho garantizado para todos y no en un bien de mercado sujeto a evasiones, persecuciones y sanciones. Al fin y al cabo, la movilidad es uno de los pilares de la ciudadanía moderna, porque es el medio que permite ejercer otros derechos como el trabajo, el estudio, la participación en la vida política y cultural de la ciudad, entre otros. Pensadores contemporáneos como Martha Nussbaum han insistido en que la justicia debe pensarse en términos de capacidades reales, no solo de derechos abstractos. Si un ciudadano no puede moverse libremente porque el sistema es ineficiente, inseguro o inaccesible, su ciudadanía se reduce a una formalidad vacía.
La idea de un transporte gratuito, sostenido por la solidaridad social, además de ser económicamente viable en algunas ciudades del mundo, permitiría enfrentar de raíz el problema de los colados. Si todos aportamos desde nuestros servicios públicos, se elimina el incentivo a saltarse los torniquetes y se liberan recursos que hoy se gastan en vigilancia, sanciones y reparaciones de infraestructura dañada. Pero más allá de la eficiencia, la propuesta invita a replantear lo que entendemos por comunidad política, ¿somos una suma de individuos que compiten entre sí o un colectivo capaz de asumir costos compartidos para garantizar bienes comunes? La respuesta a esta pregunta define no solo la viabilidad del sistema de transporte, sino la calidad misma de nuestra democracia urbana.
En mis recorridos también observo otro aspecto revelador: la intolerancia. El sistema se ha convertido en un espejo de la sociedad estresada en la que vivimos, donde el roce mínimo puede escalar en insultos o empujones. El viaje se vuelve una coreografía de tensiones acumuladas: el que empuja para entrar, el que bloquea la puerta porque va distraído, el que grita porque siente que el otro le robó el espacio. Aquí se hace evidente lo que Byung-Chul Han describe como la sociedad del cansancio, se trata pues de sujetos que viven agotados por la presión del rendimiento, incapaces de reconocer al otro como prójimo porque lo perciben como obstáculo. En este sentido, TransMilenio no es solo un sistema de transporte, sino un laboratorio donde se expresa, sin máscaras, la erosión del lazo social.
A esto se suma la informalidad que invade los buses y estaciones. Vendedores ambulantes que ofrecen dulces o cargadores, habitantes de calle que piden dinero y se molestan si no lo reciben, artistas callejeros que buscan ganarse la vida en medio del hacinamiento. La ciudad parece coexistir en múltiples capas: la oficial, con sus anuncios de modernización y promesas de metro, y la real, donde las economías informales y la precariedad ocupan los espacios que el Estado no logra garantizar. Uno podría ver en ello un desorden que obstaculiza la movilidad, pero también es la evidencia de que el sistema no ha sabido responder a la necesidad básica de trabajo y dignidad para miles de ciudadanos. Si el transporte es escenario de conflicto es porque también lo es de supervivencia.
Desde una perspectiva filosófica, podríamos leer esta situación como una crisis del bien común. Aristóteles insistía en que la polis no existe solo para vivir, sino para vivir bien. Eso implica organizar la vida colectiva de tal modo que cada ciudadano tenga la posibilidad de realizar su potencial y contribuir al conjunto. Pero cuando la movilidad, que es condición básica de la vida urbana, se convierte en un espacio de hostilidad, evasión e informalidad, lo que se erosiona no es solo la eficiencia del transporte, sino la posibilidad misma de una ciudadanía plena. Porque la ciudadanía no se mide únicamente en documentos o derechos proclamados, sino en la experiencia cotidiana de compartir un espacio bajo reglas que se consideran justas.
Quizás el viaje de la estación 7 de Agosto al Restrepo, o del portal 20 de Julio de regreso, sea una metáfora de la ciudad que somos: una Bogotá que se mueve entre la promesa del futuro y el peso de sus contradicciones presentes. Cada trayecto es una lección de filosofía política encarnada en el cuerpo: la necesidad de pactos que funcionen, la urgencia de reconocer al otro como parte de la comunidad, la evidencia de que el bien común no se construye con discursos, sino con decisiones concretas que tocan la vida diaria. Al final, más que el anuncio del metro o la persecución de colados, lo que está en juego es la posibilidad de construir una ciudadanía urbana que no se reduzca a sobrevivir el viaje, sino que aprenda a compartirlo.
Apuntaciones
- Entre Abelardo De La Espriella y Daniel Quintero se han encargado de demostrar en las últimas semanas que el ejercicio electoral basado en la estupidez en redes sociales no es solo dominio de Vicky Dávila y Claudia López. En conclusión, estamos jodidos.
- Muy bien por la clasificación al mundial. Sin embargo, no podemos dejar de ser críticos ante la convocatoria de Dayro Moreno, no es más que una jugada comercial, nada mejor que un hombre que toma, un verdadero macho, para hacer publicidad a Águila y otros dueños del futbol nacional.
- En Gaza, ante los ojos de la comunidad internacional, sigue ocurriendo un genocidio.
…
*Abogado. Lic. Filosofía y Letras. Estudiante de Teología. Profesor de la Universidad Santo Tomás de Bogotá. Miembro activo del grupo de investigación Raimundo de Peñafort. Afiliado de la Sociedad Internacional Tomás de Aquino.
Twitter: @UnGatoPensante
Instagram: @ungato_pensante
(Esta es una columna de opinión personal y solo encierra el pensamiento del autor).