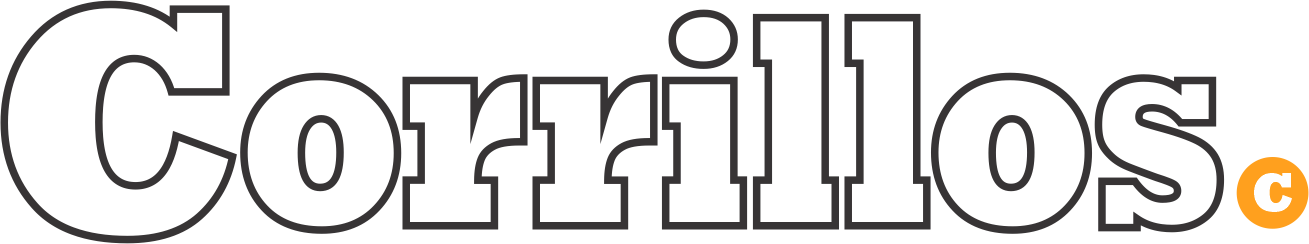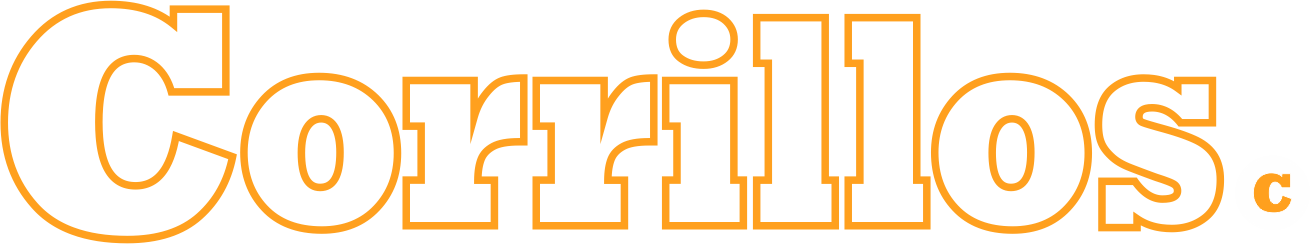Urnas, democracia, elecciones y votos conforman un campo semántico protagonista este 2024. Un año en el que más de la mitad de la humanidad decidirá el futuro de sus gobiernos, un hito nunca antes visto. Hay quienes lo harán en plena libertad y quienes no. Hay quienes buscarán un cambio y quienes no. Quienes escogerán la abstención y quienes estén obligados al sufragio.
En este caleidoscopio electoral, el continente americano jugará un rol importante. La pompa mediática y geopolítica recaerá en Estados Unidos con los comicios presidenciales y legislativos el 5 de noviembre que, todo apunta, serán una nueva y más vieja reedición del duelo entre Joe Biden y Donald Trump. Antes de las convenciones nacionales de julio y agosto, las encuestas sitúan a ambos como los precandidatos predilectos por sus casas políticas para jugarse el sillón del Despacho Oval en un país cada vez más polarizado.
Algunos miles de kilómetros al sur de Washington D. C., Latinoamérica también tiene algunas fechas marcadas en rojo en el calendario de este 2024.
Seis países -El Salvador, Panamá, República Dominicana, México, Uruguay y Venezuela- decidirán si quieren un cambio de gobierno dentro de sus fronteras. Costa Rica, Chile y Brasil irán a elecciones municipales. Ecuador, de la mano del derechista Daniel Noboa, buscará una consulta popular para legitimar sus políticas.
El resultado de lo que digan las urnas en América Latina buscará resolver, según los analistas, una cuestión dibujada a lo largo y ancho del subcontinente en los últimos tiempos: ¿continuará el castigo al voto oficialista o es ya una tendencia superada?
A la espera de Bolivia, que irá a elecciones en 2025, a finales del presente año toda la región habrá renovado sus gobiernos desde el fin de la pandemia de Covid-19. A partir de 2021, cuando dio inicio el último ciclo electoral, solo Nicaragua, donde la inexistencia opositora catapultó nuevamente a Daniel Ortega; y Paraguay, donde el Partido Colorado mantiene su hegemonía desde hace décadas, han preferido el oficialismo. Incluso Colombia, donde nunca en los más de 200 años de república independiente ganó la izquierda, lo hizo en 2022 de la mano de Gustavo Petro.
El contexto de crisis económica y social trajo consigo el rechazo mayoritario a los gobiernos de entonces. Tasas de desempleo disparadas, hambre, desigualdad y falta de oportunidades fueron ingredientes para el “cambio” latinoamericano. Un cambio que no ha sido marcadamente ni a izquierda ni a derecha en el panorama general. Solo cambio.
Este 2024 puede terminar de asentar la tesis o restarle peso. Total o parcialmente.
El Salvador: Bukele, sin rival para la reelección
El ejemplo más claro de la ruptura de la tendencia del voto de castigo oficialista llegará, según todas las encuestas, de la mano del ultraderechista Nayib Bukele en El Salvador.
El país centroamericano celebrará unas elecciones generales en dos actos: presidenciales y legislativas el 4 de febrero y municipales el 5 de marzo.
El mandatario, que cuenta con una aprobación de su gestión de cerca del 90% de los salvadoreños, y su partido Nuevas Ideas, aspiran a ganarlo todo otra vez. A pesar incluso de los malabares jurídicos en la reinterpretación del artículo 152 de la Constitución, que prohíbe expresamente la reelección por dos periodos consecutivos y que Bukele logró sortear con su mayoría parlamentaria a través de una licencia de seis meses en los que no puede “gobernar” oficialmente.

La mano dura le ha costado al presidente furor nacional y críticas de vulneración de derechos humanos en el exterior. También ha dejado a El Salvador en un quasi perpetuo régimen de excepción que dota de poderes extraordinarios a las fuerzas del orden, instruidas para detener a cualquier sospechoso de pandillero, sea o no inocente. Durante la campaña electoral, el líder salvadoreño ha pedido el voto para que no decaiga su “guerra” contra las pandillas.
Y parece que le funciona: Bukele cuenta con más del 60% de intención de voto. Con estos resultados, barrería a una oposición fragmentada en cinco candidatos, que sumados apenas superarían los dos dígitos, según los sondeos preelectorales.
Así las cosas, no cabe esperar balotaje sino una reelección por mayoría amplia tanto en el Ejecutivo como en el Legislativo, que de facto legitimaría a un controversial presidente para la esfera internacional, amparado por la estabilidad económica y una sensación de seguridad interna.
Panamá: un cambio empañado por la corrupción
Más de 2,7 millones de electores están llamados a las urnas el 5 de mayo para escoger al nuevo presidente panameño. Históricamente, desde el regreso de la democracia en 1989, nunca se ha reelegido al candidato oficialista de turno, por lo que este 2024 acabará el agitado mandato del Partido Democrático Revolucionario y del centroizquierdista Laurentino Cortizo, marcado por tres estallidos sociales.
El relevo mejor posicionado, hasta las últimas encuestas publicadas el pasado octubre, es el exmandatario y magnate Ricardo Martinelli, de 71 años, que cuenta con el 43% de la intención de voto y quien se jugará el liderazgo con otros siete postulantes de todo el espectro político.
No obstante, quien puede alejar a Martinelli de la Presidencia es la Corte Suprema de Justicia de Panamá, sobre la que recae la decisión de evaluar si acepta o rechaza el recurso de casación interpuesto por su defensa después de que el candidato fuera condenado a más de 10 años de prisión por lavado de dinero.

La causa corrupta por la que ha sido condenado el expresidente, conocida como New Business, inició sus investigaciones en 2017, tres años luego de abandonar el cargo. La Justicia panameña probó el uso de 40 millones de dólares de dinero público en la compra de acciones de la editorial Epasa.
Martinelli también está investigado por la Interpol por presunto espionaje, así como por la trama de la constructora brasileña Odebretch, cuyo juicio se prevé este 2024. Si la Justicia no le ampara, el expresidente y candidato quedará fuera de la contienda electoral.
República Dominicana: Abinader muy arriba
Otro de los mandatarios dispuestos a terminar con la tendencia del voto de castigo al oficialismo en América Latina es Luis Abinader en República Dominicana.
El país caribeño irá a las urnas también en dos actos: primero, para escoger a alcaldes y regidores en los municipios el 18 de febrero. Tres meses después, el 19 de mayo, habrá elecciones presidenciales y parlamentarias. Si ningún candidato supera el 50% de los sufragios, la segunda vuelta está prevista para el 30 de junio.
Sin embargo, Abinader podría, de acuerdo con los sondeos, evitar el balotaje y mejorar sus resultados tras cuatro años de gestión. Por el momento, el líder del Partido Revolucionario Moderno, que ya ganó las primarias internas con más del 90% de los votos, también se haría con el triunfo electoral con el 54% de los votos, sacando más de 25 puntos porcentuales a su principal rival, el exmandatario Leonel Fernández, del Partido Fuerza del Pueblo, que quedaría con el 29%.

Abinader avala su gestión en una economía solvente, que llevó a República Dominicana a crecer al 4,9% en 2022, y con sectores estratégicos al alza como la industria y el turismo, que han atraído inversiones extranjeras millonarias.
Entre sus políticas estrellas está, asimismo, la construcción del muro fronterizo con Haití, el cual el mandatario sostiene que es «irrenunciable» e «imperativo» para garantizar la seguridad y los flujos migratorios con el país vecino, sumido en una crisis estructural.
México: una mujer podría estrenarse presidenta
México será el paradigma de una elección histórica este 2024. Aunque las encuestas no atisban sino continuismo oficialista, sí habrá renovación de caras. El presidente Andrés Manuel López Obrador, AMLO, el líder del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena, izquierda) y el principal activo de la política nacional, dejará el cargo.
Claudia Sheinbaum, exalcaldesa de Ciudad de México y experta medioambiental, es la candidata a sucederle. No solo como cara del partido, también en el puesto de mando.
El 2 de junio, el país norteamericano votará en unos comicios generales que renovarán el Ejecutivo y buena parte del Legislativo. Sin embargo, toda la atención se la lleva la Presidencia.
Los sondeos, al término de la fase de precampañas, el 18 de enero, son cristalinos: Sheinbaum, a la cabeza de la coalición Sigamos Haciendo Historia, parte como favorita con el 52% de los sufragios.

Lejos quedaría su principal competidora, la senadora y opositora Xóchitl Gálvez, quien encabeza el grupo Fuerza y Corazón por México y que obtendría el 30% de los votos de los mexicanos.
Y, a mucha distancia, con el 7% de la intención de voto, el único varón de la carrera: Jorge Álvarez Máynez, quien busca ser la cara de la «nueva política».
Así las cosas, el hito electoral vendrá marcado en que, por primera vez en su historia, México elegirá a una mujer para ocupar el mayor puesto de poder y responsabilidad del país.
A tenor de las encuestas, Claudia Sheinbaum podría heredar ad portas del próximo sexenio la cara amable de los logros económicos de López Obrador en términos de aumento del salario mínimo o crecimiento del producto interno bruto. Está por ver si puede, asimismo, mantener su carisma, sustentado por una aprobación media que ronda el 60%.
Uruguay: ¿el retorno del izquierdista Frente Amplio?
Antes de que el 27 de octubre los uruguayos estén obligados a ir a las urnas para escoger a su futuro presidente, se deberá definir el tablero de candidatos que concurrirán a las elecciones presidenciales y legislativas. Ese día habrá un referendo para la aprobación o no de una reforma constitucional que dé potestad a la Policía para realizar allanamientos nocturnos.
Antes, el 30 de junio, es la fecha de los comicios internos de las casas políticas de este pequeño país latinoamericano para escoger a sus fórmulas presidenciales y vicepresidenciales.
Hasta la concreción de los perfiles, la demoscopia uruguaya ha sondeado las preferencias del electorado por bloques de izquierda y derecha, de modo que el Frente Amplio, opositor progresista, ganaría con el 44% de los votos en una de las democracias más sólidas de la región.

De concretarse los resultados, volvería al poder el gran partido hegemónico de Uruguay, que estuvo al mando desde principios del siglo XXI hasta 2019 y fue conocido por los gobiernos de José Mujica y Tabaré Vázquez.
No obstante, la amalgama de partidos que conforman la Coalición Multicolor -con predominancia de la centroderecha y derecha-, ahora oficialista bajo el mandato de Luis Lacalle Pou, no se quedaría lejos con el 42% de la intención de voto. Si ningún candidato obtiene el 50% más uno de los votos, la segunda vuelta se disputará el 24 de noviembre.
Pero la carrera electoral uruguaya tendrá más claridad después que los partidos nominen a sus candidatos en elecciones internas marcadas para junio.
Si ninguno lograse la mitad más uno de los votos en octubre, habría un balotaje entre los dos más votados en noviembre.
Venezuela, la gran incógnita
A finales de 2024, en una fecha todavía por concretar, el Gobierno y la oposición de la Plataforma Unitaria se medirán (si nada cambia) las caras en Venezuela. Así lo acordaron tras unas negociaciones en Barbados en octubre del pasado año, que también culminaron, entre otras cosas, con el levantamiento temporal de las sanciones económicas por parte de Estados Unidos y el intercambio de prisioneros con la potencia norteamericana.
El panorama geopolítico actual devolvió al país caribeño y sus recursos energéticos al tablero de juego, pero no a cualquier costo. El proceso electoral de este año deberá contar, de acuerdo con lo pactado, con garantías democráticas para nacionales dentro y fuera del país y observación internacional e independiente.

El presidente Nicolás Maduro, en el cargo desde 2013 y heredero del chavismo hegemónico desde finales del pasado siglo, buscará apuntalar su reelección apelando a las mejoras económicas recientes, lejos de la hiperinflación que llegó a alcanzar el 6000% en 2018.
También buscará unir al pueblo venezolano en torno a la cuestión del Esequibo, un conflicto territorial con la vecina Guyana, acerca de un estratégico territorio por el cual Maduro ya convocó un referendo unilateral de anexión en diciembre de 2023.
En frente está la opositora María Corina Machado, que arrasó en las primarias internas del 23 de octubre con más del 90% de los votos. Sin embargo, es una gran incógnita todavía conocer si resultará como candidata final en la papeleta electoral, pues sobre ella pesa una inhabilitación para ejercer cargos públicos durante 15 años desde 2015.
Según la Justicia venezolana, Machado no justificó en su declaración de bienes unas partidas de dinero que recibió cuando era diputada en el Parlamento, aunque la opositora asegura que no hubo tal irregularidad y que, por ende, la causa de la inhabilitación es falaz. Posteriormente, la sanción contra ella se extendió luego de mostrar su favorabilidad hacia las sanciones por parte de Estados Unidos.

Estados Unidos afirma que lo pactado en Barbados debe cumplirse o, de lo contrario, volverán las sanciones, algo que ya está analizando tras la decisión de este 26 de enero por parte de la Justicia.
Es que el 26 de enero, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela ratificó que sobre Machado pesa la inhabilitación de 15 años que le impide competir en las elecciones previstas para el segundo semestre de este año.
Mediante una sentencia de la Sala Político Administrativa, el TSJ declaró improcedente la solicitud de amparo cautelar introducida por la exdiputada, que esperaba que le fuera levantada esta sanción a través de este mecanismo de revisión de casos acordado entre el Gobierno y la opositora Plataforma Unitaria Democrática (PUD).
El documento del tribunal indica que Machado está inhabilitada por haber «sido partícipe de la trama de corrupción orquestada» por el exjefe del Parlamento Juan Guaidó, así como por incumplir normas venezolanas, al aceptar «la acreditación como representante alterna» de Panamá ante la Organización de los Estados Americanos (OEA), en un debate celebrado en 2014.
En medio del lío político-judicial, los sondeos de cara a unas elecciones sin fecha le dan a la opositora una ventaja amplísima frente a Maduro. Casi 40 puntos separan a las dos caras de la política venezolana: María Corina Machado cuenta con un 50,1% de intención de voto, mientras que Nicolás Maduro se quedaría en un desinflado 12,1%. Queda ver si estos sondeos se pueden materializar en un escenario realista.