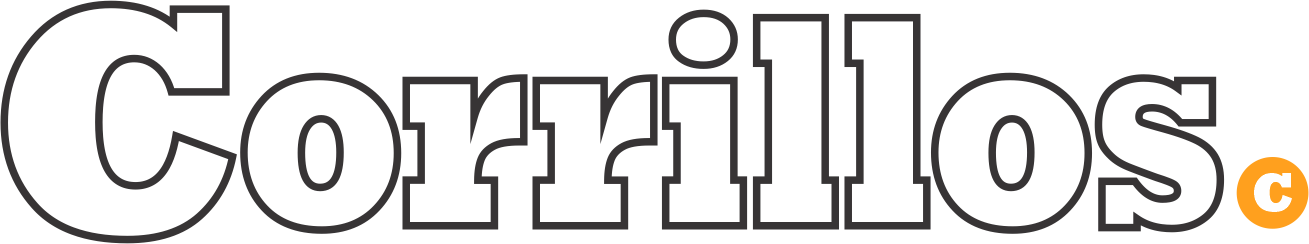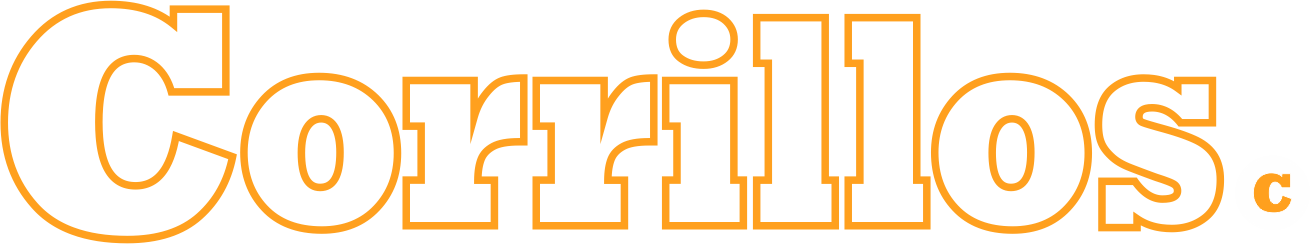Por: María Isabel Ballesteros/ Los tiempos convulsionados que vivimos me recuerdan las palabras de Hannah Arendt, famosa teórica política de origen judío, quien a mediados del siglo XX indicó, categóricamente, que “La autoridad se ha esfumado del mundo moderno”. Anteriormente estábamos más ligados a la tradición y aunque me llena de nostalgia la idílica idea de que “Todo tiempo pasado fue mejor”, también considero el hecho de que la violencia ha sido una constante en la historia y que tuvo más arraigo en el pasado, según algunos investigadores.
El descontrol que en parte genera este fenómeno se lo atribuimos constantemente a la crisis de autoridad, pues siempre estamos demandando una acción más decidida, ya sea por parte de los gobiernos de turno, la fuerza pública, las instituciones educativas, los padres de familia y todos aquellos agentes sociales que consideramos deben ejercer algún tipo de control, especialmente en esta época de grandes manifestaciones sociales.
Sin embargo, lo habitual es que siempre miramos hacia afuera, sin cuestionar el papel que desempeñamos en relación con las situaciones que tanto denunciamos, y aquí es donde está el punto, pero antes hay que traer a colación algunos conceptos y aclarar otros, que al ser distinguidos pueden conducirnos a encontrar el camino hacia la “autoridad perdida”.
Como la función de la autoridad es que la gente obedezca, suele confundirse con cierta forma de poder al tener en común la obediencia y la coacción, pero la diferencia fundamental entre ambos está en los medios a los que recurren para lograr su objetivo.
El poder emplea la fuerza física, legal, psicológica o social, ligada a la posición que se ocupa, y que pareciera siempre distante, mientras la autoridad tiene la capacidad de influenciar en los demás, basada en el prestigio moral, la confianza, el conocimiento, el respeto o la dedicación que reconocen las personas con las que interactuamos.
Otro aspecto importante es que tener autoridad no significa, necesariamente, tener poder el cual conforma unas estructuras muy cerradas, en unos espacios tangibles donde la jerarquía se impone por determinados periodos, mientras la autoridad tiene una posición legítima, simbólica y que trasciende en el tiempo. Adicionalmente, la autoridad implica que asumamos un alto nivel de ética, responsabilidad, inteligencia emocional e integridad y es fundamental en las relaciones humanas, la vida social y laboral, en el campo educativo y familiar.
En una encuesta aplicada a 11.966 personas en 41 municipios, por la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid), se hicieron 101 preguntas a profundidad cuyos resultados destacan que solo tres instituciones, a pesar de algunas situaciones que parecieran empañarlas, gozan de un porcentaje aceptable de autoridad o confianza. Estas son la Iglesia, el Ejército y la Policía. Este mismo estudio también reveló que el 83% de las personas desconfían del sector privado, el 86% no metería la mano al fuego por el Estado y tan solo el 16% deposita su confianza en los medios de comunicación.
Estos resultados son una radiografía que los sectores aludidos deberían tener en cuenta para cuestionar su gestión y empezar a mejorarla, además de favorecer a la fuerza pública cuya legitimidad es inherente al hecho de garantizar el orden y la necesidad de seguridad que demandamos las personas, pero que paradójicamente y en la práctica no siempre reciben nuestro respeto y respaldo ciudadano.
De hecho, ni siquiera el problema de la autoridad como tal es la desobediencia, que de por sí permite su existir, sino precisamente esa indiferencia, la superficialidad y no ponernos en el lugar del otro, lo que nos puede llevar a vivir a un mundo de solo poder y conducta, donde todos seguimos el patrón y las reglas, pero nadie se hace cargo y donde los “influencers” con altos niveles de emotividad, pero muy bajos en responsabilidad y sustancia, terminarán convertidos en “autoridades”.
Por ello, la autoridad solo puede estar ligada al carácter y no al temperamento, pues requiere de la solidez que da la coherencia entre lo que pensamos, decimos y hacemos, mas no a la intensidad que nos causan las emociones. Por algo, cuando empezamos a tener claridad del tema entendemos que no hay nada más peligroso para la democracia y la sociedad, que alguien con poder y temperamento, pero sin autoridad y carácter porque alimenta y multiplica todas las formas de inequidad.
Ahora bien, nuestra experiencia y memoria han demostrado que la autoridad, en diversas culturas incluso no occidentales, siempre garantizará mayores victorias que trascenderán en el tiempo, al tener más capacidad de persuasión y satisfacción por el mayor respeto al ser humano. Por eso, volver el concepto judeocristiano que concibe la autoridad como un servicio fraterno y ejemplar, puede perfectamente ayudarnos a reestablecerla, al responder de forma contraria ante quienes gobiernan o gerencian mal y tratan a los demás solo como subordinados.
Ser ejemplo, unido a una actitud de servicio pueden tejer hilos de confianza, que en el medio empresarial llevan a un jefe con autoridad a tener la capacidad de fijar las metas y ser seguido por sus colaboradores; en la escuela, a que las competencias de un docente inspiren a sus alumnos para ser los mejores; en la política, a que un dirigente empiece a recuperar la credibilidad en el Estado y las instituciones, y a un padre de familia a ir más allá de sus palabras, corrigiendo y enseñando también con su proceder…
En fin, bajo esta sencilla mirada y sin más requerimientos que disposición y esfuerzo, la autoridad puede estar a la distancia de tan solo mi decisión.
*Asesora en Sistemas Integrados de Calidad
Twitter: @Maisaballestero
Instagram: @Maisaballesteros
Fan page: Facebook.com@Maisaballesteros