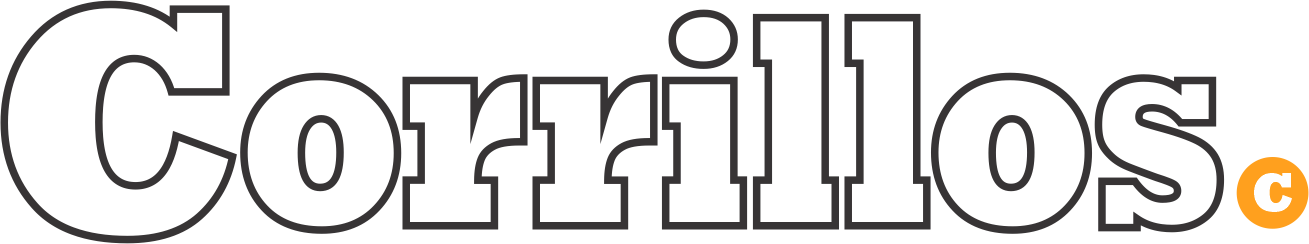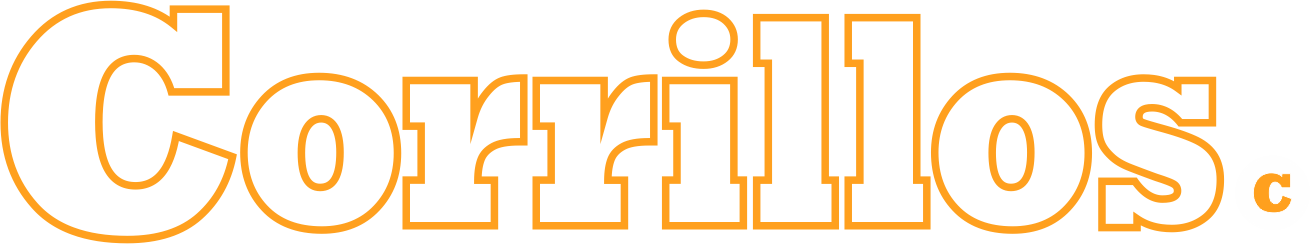Por: Francisco García Acevedo/ El otro día, soñé que una de mis mejores amigas —maestra desde hace más de veinte años—abjuraba de las clases virtuales. El mundo onírico se reconstruye dentro del mundo sensible, en el recuerdo, como un colectivo de nebulosas imágenes que carecen de sentido o cuyo sentido parece incomprensible a los ojos del alter ego que otrora las vivió. Sin embargo, este recuerdo onírico, a diferencia de otros ya olvidados, se encontraba con otro similar del mundo sensible, acercándolos —o, mejor sea dicho, juntándolos—, en la constitución de un solo y único mundo, que es el pensamiento.
Si bien el razonamiento —como todo cuanto yace en la imaginación— no se cuantifica monetariamente, la economía del mercado ha hecho que, de un modo u otro, su producto, el saber, termine teniendo un valor comercial. Y en la tarea de cuantificar el valor material de algo entra en juego, como es lógico, el tiempo, que por lo general se reduce al único punto de referencia para decidir cuánto debería costar ese algo. Esa asunción, aplicada al ejercicio de la docencia (o a cualquier otro ejercicio que implique poner al pensamiento en ejercicio), es un non sequitur y es una bofetada que la economía da a la intelectualidad.
Fui profesor de cátedra durante un año en una institución de educación superior cuya oferta era mayormente de programas técnicos y tecnológicos. Estaba recién graduado como profesional y tenía muchas expectativas con el ejercicio docente, que me había interesado desde que era un niño. En el examen ocupacional de ingreso, el médico me dijo, al advertir mi edad, que era el profesor más joven de la institución —tenía entonces veintitrés años—, a la vez que sonreía y me deseaba éxitos en mi primer semestre.
No obstante, pronto vino la decepción. Todo empezó con la imposición de horarios (ya que, en esa institución, la demanda de estudiantes en la jornada nocturna es mayor a la diurna), la cual tuve que negociar con dificultad para evitar interferencias con otro lugar en el que trabajaba. Pese a que solo me habían asignado 12 horas de clase a la semana, por el horario debía acudir tres días hasta las 10 de la noche y otros dos a las 6 de la mañana, porque «ese es el horario que hay para usted». Los costos en transporte y el estrés por andar corriendo de un lugar a otro (lo que ocurre cuando, para colmo, los dos trabajos quedan en extremos opuestos de la ciudad) me iban enfermando.
Después, vinieron las «pruebas ácidas» (¿a quién se le ocurriría ese nombre tan bobalicón y tan absurdo?), el invento que tuvieron en la institución para supervisar las clases de los profesores, aduciendo que muchos no iniciaban su clase de forma puntual, o se limitaban a asignar exposiciones o trabajos. La amenaza consistía en descontar las horas de clase a la nómina de aquellos profesores que «no cumplieran con el deber» cuando tuviera lugar la «prueba ácida» —o sea, a aquellos que no dictaran su clase magistral iniciando a la hora en punto y terminando a la hora en punto, que para ellos era el único deber—.
Más adelante, resulté designado como director y evaluador de proyectos de grado, actividad que no estaba estipulada en mi contrato y que me asignaron amparándose en que yo debía «hacer todo lo que nosotros dispongamos». Y lo peor vino después, cuando me enteré de que mi contrato finalizaba el último día de clases estipulado en el calendario académico, sin tener en cuenta la semana de supletorios finales, habilitaciones o entrega de notas, actividades que debía hacer para estar a paz y salvo y recibir mi último pago, pero por las que no recibiría ninguna remuneración.
En la teoría, a uno le pagaban por las clases que dictaba en el aula de clase. Pero esta institución (y ocurre lo propio con muchas otras) no reconocía que, tras una clase de dos horas, había una preparación de muchas más: de selección de textos, de análisis de metodologías, de preparación de material didáctico. Tampoco notaba que, luego de la aplicación de un examen corto o una evaluación o un taller, uno debía invertir varias horas extra en corregir errores, en revisar equivocaciones y, sobre todo, en tratar de colegir de una hoja qué había hecho mal.
Cuando alguien reduce la transmisión del saber a unas cuantas horas (como si de un acto público se tratara), obvia el hecho de que la ronda de preguntas viene luego de que acaba la función. Uno sabía que, cuando acababa su clase y quedaba alguna asignación, su correo electrónico se llenaría de mensajes de estudiantes pidiendo ayuda, labor que nadie, salvo en ocasiones los mismos estudiantes, reconocería.
El dilema es hoy aún peor: gracias a la tecnología, la persecución de algunas instituciones educativas se ha extremado. Ya no importa la calidad de los contenidos, ni el tiempo que se invierta en la preparación de los contenidos, ni las horas de lectura y aprendizaje: no. Lo único que importa es que el profesor virtual ingrese a la sala a la hora en punto y se retire de ella a la hora en punto. ¿Y si no dice nada útil en toda la clase?, ¿y si invierte todo su tiempo en improvisar?, ¿y si es un completo desastre como maestro? No importa, porque, como entró a la hora en punto y se fue a la hora en punto, cumplió.
Y vuelvo, así, al sueño con mi amiga, que de hecho ocurrió en este mundo —en esta imaginación colectiva—, unos días atrás. Me decía que no se había sentido tan decepcionada en mucho tiempo: que las clases virtuales le desagradaban, que la metodología no funcionaba y los directivos no entendían nada. Yo no tuve mucho por decirle, salvo que la pandemia nos había puesto a pensar a todos, a reflexionar sobre la forma como concebimos la rutina y a darnos cuenta de que el tiempo es en realidad una invención del mercado. Solo añadiría a mi respuesta algo en lo que justo me acabo de fijar: que esta pandemia, además de acabar con los cuerpos, también está matando las mentes.
*Ingeniero de Petróleos y profesor de Literatura.
Correo: fjgarace@uis.edu.co
Twitter: @fjgarace
Facebook: Francisco García Acevedo